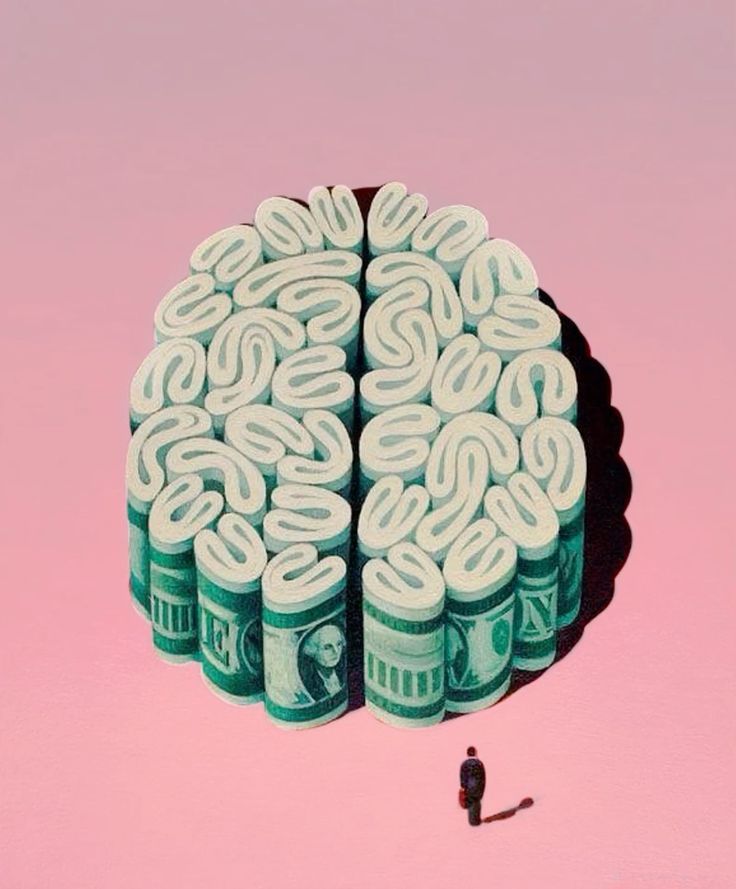CETR El artículo plantea una crítica a la forma en que se entiende el paso hacia las llamadas sociedades del conocimiento, señalando que este proceso no supone una transformación real mientras continúe dominado por el capitalismo neoliberal. La ciencia y la tecnología han sido absorbidas por un sistema basado en el individualismo, el libre mercado y la rentabilidad a corto plazo, lo que impide afrontar de forma efectiva tanto la crisis ecológica global como el profundo cambio en las formas de vivir y sobrevivir, hoy marcadas por la interdependencia y el conocimiento. Frente a discursos como el “capitalismo verde”, el “capitalismo consciente” o el “multicapitalismo”, se muestra que estas propuestas no rompen con la lógica del sistema, sino que la maquillan incorporando selectivamente críticas ecológicas y sociales para asegurar su continuidad. Transitar hacia las sociedades del conocimiento, sólo será posible mediante un proyecto axiológico colectivo que supere el individualismo, reconozca la interdependencia entre seres humanos y naturaleza, y sitúe el desarrollo científico y tecnológico al servicio del bienestar común y de la vida en su conjunto.
Plenitud y proyecto humano
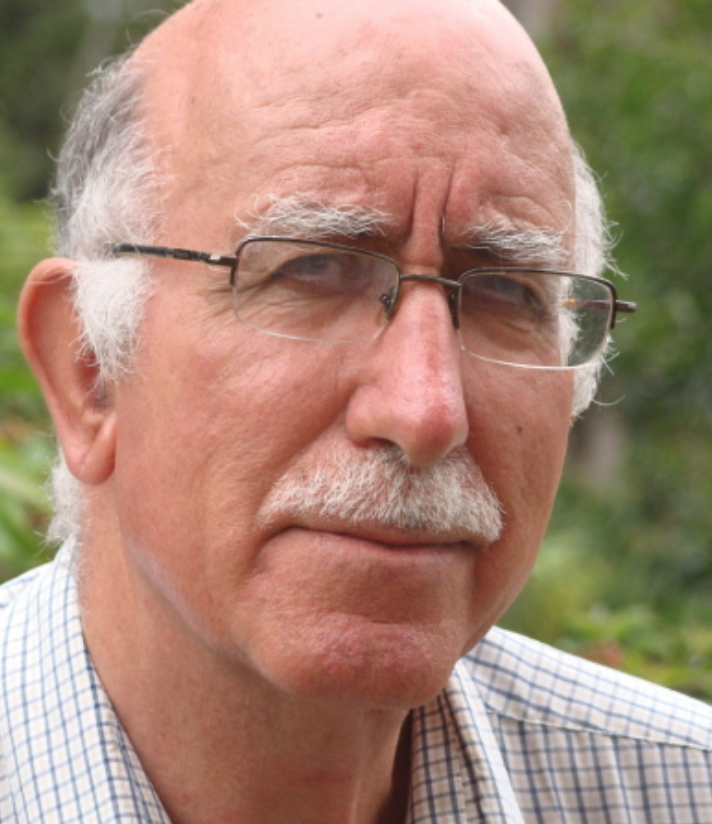
Hablando en términos de aspiraciones, sin duda que ésta es la aspiración humana más grande: plenitud y proyecto humano; realizarse de manera plena como seres humanos, por tanto de manera gratuita, absoluta, total, y construir un proyecto humano que sea lo más realizador posible: lo más gratuito, absoluto y total. En otras palabras, que lo más deseable a nivel individual sea también, como aspiración y como logro, realidad en el nivel social o colectivo. ¿Es ello posible? ¿Son comparables ambas dimensiones, plenitud y proyecto? ¿Cuál es la relación que su misma naturaleza y función permite? ¿Hasta dónde y cómo es realizable la aspiración humana más grande? ¿Qué es lo que una experiencia de realización y plenitud puede aportar al proyecto humano, y, a la inversa, qué puede aportar el proyecto humano a la realización plena y total del ser humano?
Precisando términos
Por plenitud, humana, entendemos aquí la realización más plena y total que puede lograr el ser humano, accomplissement humain la llamará Légaut[1]. Una realización que, para ser plena y total, tiene que ser gratuita, fin en sí misma, no medio, condición o posibilidad para una realización humanamente superior. Por tanto, no dependiente del futuro, sino plena y total aquí y ahora. Porque sólo esta realización merece el nombre de plenitud. Realización por lo demás posible, a juzgar por los grandes hombres y mujeres que a lo largo de la historia humana la lograron; de diferentes tiempos, geografías, culturas y religiones.
En contraste con este concepto de plenitud, por proyecto humano entendemos más bien el conjunto de realizaciones progresivas y mediaciones, personales y sociales, que inspirándose en ese ideal de plenitud busca la realización más integral y total posible de todos los seres humanos.[2]. Por naturaleza el proyecto humano, a la vez que realización progresiva y logro, es mediación y, como tal, tiene que contar con el tiempo, es procesual. En otras palabras, no conoce realización plena y total aquí y ahora. Es realización progresiva y mediación. Y en cuanto realización y mediación, es promesa. El proyecto requiere de tiempo, necesita de futuro y, por ende, siempre es realización parcial, nunca plena y total.
Así asumidos los términos, y no vemos cómo en lo fundamental pueden ser asumidos de otra manera, la relación entre plenitud y proyecto humano, relación de una gran fecundidad mutua, es sin embargo menos directa y más compleja de lo que comúnmente se tiende a pensar. Dato muy importante a tener en cuenta, ya que una propuesta y acción que no lo hiciera está llamada al fracaso y llevar a él. Esta relación compleja y real pero indirecta está ligada, como no podía ser menos, a la naturaleza de ambas dimensiones humanas, plenitud y proyecto humano.
Naturaleza plena de la plenitud humana
La cualidad más definidora de la plenitud humana es, valga la redundancia, su plenitud. O expresado en forma negativa, la cualidad más definidora de la plenitud humana es no ser mediacional ni pertenecer al orden de lo humano-mediacional.
El ser plena es lo que la distingue radicalmente de toda otra dimensión. Lo mismo podríamos decir expresando que es una, total, gratuita, absoluta, última, términos en este sentido todos ellos equivalentes No hay otra dimensión superior, humanamente más total ni más absoluta, más última. Si la hubiera, ella ya no sería plena, y ésta otra sería la última. Plenitud es aquí lo más opuesto a medio y mediación.
Esta cualidad refleja una naturaleza muy sui generis y específica. Es una dimensión netamente experiencial, que se da en el tiempo pero que en sí misma es libre de él. Cuando se da, su acontecer no depende del tiempo, de la voluntad personal ni del empeño puesto. No es fruto de una planificación ni de un proyecto. No se da sin la existencia previa de éstos, sin un cultivo personal y un trabajo sobre sí mismo, metódicos, arduos y profundos. Pero cuando se da éstos desaparecen, y sólo queda la experiencia; experiencia de plenitud y totalidad, sin anterioridad ni futuro; sólo la experiencia absoluta y total en sí. Entre cultivo de la plenitud y plenitud no hay ilación causal.
Marcel Légaut, apoyándose en la naturaleza hasta cierto punto semejante de la creación en el arte, ha calificado con gran acierto esta experiencia de creación, enfatizando de esta manera, por una parte, la absoluta novedad de lo que brota o acontece y, por otra, el carácter cocreador de creador y realidad creada. Cuando es cuestión de creación, nada anterior explica lo nuevo que ha surgido. Esto es de otro orden. Y como acontece en toda verdadera creación, no hay alguien creando algo y, en este sentido, no hay un antes y un después, un sujeto y un objeto, un creador y una cosa creada. Creador y creado se crean simultánea y mutuamente. Ambos son creación, y en cuanto creación no existen con anterioridad a ella, sólo en ella. Y ambos son nuevos, son creados. En palabras de Octavio Paz, «Antes de la creación el poeta, como tal, no existe. Ni después. Es poeta gracias al poema. El poeta es una creación del poema tanto como éste de aquél»
De este orden es la plenitud de la que aquí estamos hablando. De las dimensiones que constituyen lo humano, es la última, la más humana. No desarrollo y coronación de lo humano entendido como realidad en infinito desarrollable y perfectible, en la que todo cuanto precede es visto como medio para lo que sigue, sino de lo humano y de la realidad captada como absoluta, una, gratuita y total. Una plenitud más allá de toda aspiración humana y por tanto de todo logro de ésta. Ya que como aspiración tendría que brotar del conocimiento mediacional humano –¿de dónde va a brotar si aún es aspiración?– y por tanto, en relación con la plenitud humana, sería una forma torpe de aspirar, desproporcionada a su objeto. Tan desproporcionada que si la misma persiste, la plenitud no tiene lugar. Rigurosamente hablando, la plenitud no puede ser objeto de aspiración, de la aspiración que brota del entendimiento y del afecto funcionales a la vida. La plenitud no es un objeto, no puede serlo. Es el ser conociéndose ser, uno y todo, inobjetivable.
Si rigurosamente hablando la plenitud humana plena no puede ser objeto de nuestra aspiración, en la medida en que ésta brota de nuestro conocimiento mediacional, porque no es plena, por más que a ella misma le parezca serlo, menos puede ser objeto de nuestra voluntad y, por tanto, de una planificación y de un proyecto, por más sabios y eficientes que los podamos concebir y diseñar. El logro de la plenitud humana no es experiencia sometida a nuestra voluntad, aunque no se dé sin ella. No es resultado de la mejor planificación y del mejor proyecto. Es resultado de sí misma y se da cuando por sí misma ella acontece. En ambos casos es creación y sólo creación.
En otras palabras, la plenitud humana como dimensión y experiencia es autónoma de toda realidad funcional. Se da en ésta y sólo en ésta, pero su naturaleza y su función es radicalmente, y como tal, autónoma. En su ser es autónoma, total y absolutamente autónoma, implicando esto que entre dimensión absoluta y dimensión funcional a la vida, entre plenitud y proyecto humano la relación no es directa, como tampoco lo es entre el arte (creación) y el proyecto humano (construcción). Son dos dimensiones que, aunque se condicionan y se fecundan mutuamente, hay que cultivar cada una de acuerdo a su naturaleza. El proyecto humano más acabadamente humano no asegura la plenitud humana, y ésta no asegura el mejor proyecto.
seguir leyendo, descargar artículo
——————
[1] L’accomplissement humain es el título bajo el que Marcel Légaut concibió publicar como una sola obra en dos tomos, I y II, la que luego, por razones comerciales de parte de la editorial, serían dos, publicadas por separado, cada una con su respectivo título y en orden cronológico inverso al previsto y deseado por el autor, Introduction á l’intelligence du passé et de l’avenir du christianisme, II (1970) y L’homme à la recherche de son humanité, I (1971).
[2] Se podría distinguir entre proyecto personal y social, según que el sujeto y destinatario del mismo sea el ser humano individualizado o una colectividad, sin olvidar, sin embargo, que ambos serían siempre mediacionales y que, como mediacional, el individual, por más personal que sea no deja de necesitar de la mediación social.