CETR El artículo plantea una crítica a la forma en que se entiende el paso hacia las llamadas sociedades del conocimiento, señalando que este proceso no supone una transformación real mientras continúe dominado por el capitalismo neoliberal. La ciencia y la tecnología han sido absorbidas por un sistema basado en el individualismo, el libre mercado y la rentabilidad a corto plazo, lo que impide afrontar de forma efectiva tanto la crisis ecológica global como el profundo cambio en las formas de vivir y sobrevivir, hoy marcadas por la interdependencia y el conocimiento. Frente a discursos como el “capitalismo verde”, el “capitalismo consciente” o el “multicapitalismo”, se muestra que estas propuestas no rompen con la lógica del sistema, sino que la maquillan incorporando selectivamente críticas ecológicas y sociales para asegurar su continuidad. Transitar hacia las sociedades del conocimiento, sólo será posible mediante un proyecto axiológico colectivo que supere el individualismo, reconozca la interdependencia entre seres humanos y naturaleza, y sitúe el desarrollo científico y tecnológico al servicio del bienestar común y de la vida en su conjunto.
Identidades asesinas
Los asesinatos de París de este mes de enero, nos han traído a la memoria las reflexiones de Amin Maalouf en su libro Identidades asesinas (Alianza Editorial, 1999) de la que ofrecemos una pequeña selección en este artículo. Una obra de denuncia de las distorsiones de la realidad que pueden llevar a los seres humanos a matarse entre sí y que, desgraciadamente, conserva hoy toda su vigencia. Maalouf continúa su reflexión en otra obra muy recomendable: El desajuste del mundo (Alianza Editorial, 2010)
Identidades asesinas
Mi identidad es lo que hace que yo no sea idéntico a ninguna otra persona.
Así definido, el término «identidad» denota un concepto relativamente preciso, que no debería presentarse a confusión. ¿Realmente hace falta una larga argumentación para establecer que no puede haber dos personas idénticas?
La identidad de una persona está constituida por infinidad de elementos que evidentemente no se limitan a los que figuran en los registros oficiales. La gran mayoría de la gente, desde luego, pertenece a una gran tradición religiosa; a una nación, y en ocasiones a dos; a un grupo étnico o lingüístico; a una familia más o menos extensa;
a una profesión; a una institución; a un determinado ámbito social Y la lista no acaba ahí, sino que prácticamente podría no tener fin: podemos sentirnos pertenecientes, con más o menos fuerza, a una provincia, a un pueblo, a un barrio, a un clan, a un equipo deportivo o profesional, a una pandilla de amigos, a un sindicato, a una empresa, a un partido, a una asociación, a una parroquia, a una comunidad de personas que tienen las mismas pasiones, las mismas preferencias sexuales o las mismas minusvalías físicas, o que se enfrentan a los mismos problemas ambientales. No todas esas pertenencias tienen, claro está, la misma importancia, o al menos no la tienen simultáneamente. Pero ninguna de ellas carece por completo de valor. Son los elementos constitutivos de la personalidad, casi diríamos que los «genes del alma», siempre que precisemos que en su mayoría no son innatos.
Aunque cada uno de esos elementos está presente en gran número de individuos, nunca se da la misma combinación en dos personas distintas, y es justamente ahí donde reside la riqueza de cada uno, su valor personal, lo que hace que todo ser humano sea singular y potencialmente insustituible.
Igual que otros hacen examen de conciencia, yo a veces me veo haciendo lo que podríamos llamar «examen de identidad». No trato con ello —ya se habrá adivinado-de encontrar en mí una pertenencia «esencial» en la que pudiera reconocerme, así que adopto la actitud contraria: rebusco en mi memoria para que aflore el mayor número posible de componentes de mi identidad, los agrupo y hago la lista, sin renegar de ninguno de ellos.
Gracias a cada una de mis pertenencias, tomadas por separado, estoy unido por un cierto parentesco a muchos de mis semejantes; gracias a esos mismos criterios, pero tomados todos juntos, tengo mi identidad propia, que no se confunde con ninguna otra.
Es exactamente eso lo que caracteriza la identidad de cada cual, compleja, única, irremplazable, imposible de confundirse con ninguna otra. Lo que me hace insistir en este punto es ese hábito mental, tan extendido hoy y a mi juicio sumamente pernicioso, según el cual para que una persona exprese su identidad le basta con decir «soy árabe», «soy francés», «soy negro», «soy serbio», «soy musulmán» o «soy judío»; a quien, como yo acabo de hacer, enumera sus múltiples pertenencias se lo acusa al instante de querer «disolver» su identidad en un batiburrillo informe en el que todos los colores quedarían difuminados. Sin embargo, lo que trato de decir es lo contrario. No que todos los hombres sean parecidos, sino que cada uno es distinto a los demás.
Las personas no son intercambiables, y es frecuente observar, en el seno de la misma familia ruandesa, irlandesa, libanesa, argelina o bosnia, y entre dos hermanos que han vivido en el mismo entorno, unas diferencias en apariencia mínimas que sin embargo les harán reaccionar, en materia de política, de religión o en su vida cotidiana, de dos maneras totalmente opuestas, y que incluso pueden determinar que uno de ellos mate y otro prefiera el diálogo y la reconciliación.
A pocos se les ocurriría discutir explícitamente todo lo que acabo de decir. Pero nos comportamos como si no fuera así. Por comodidad, englobamos bajo el mismo término a las gentes más distintas, y por comodidad también les atribuimos crímenes, acciones colectivas, opiniones colectivas: «los serbios han hecho una matanza…», «los ingleses han saqueado…», «los árabes se niegan…». Sin mayores problemas formulamos juicios como que tal o cual pueblo es «trabajador», «hábil» o «vago», «desconfiado» o «hipócrita», «orgulloso» o «terco», y a veces terminan convirtiéndose en convicciones profundas.
Sé que no es realista esperar que todos nuestros contemporáneos modifiquen de la noche a la mañana sus expresiones habituales. Pero me parece importante que todos cobremos conciencia de que esas frases no son inocentes, y de que contribuyen a perpetuar unos prejuicios que han demostrado, a lo largo de toda la historia, su capacidad de perversión y muerte.
Pues es nuestra mirada la que muchas veces encierra a los demás en sus pertenencias más limitadas, y es también nuestra mirada la que puede liberarlos.
La identidad no se nos da de una vez por todas, sino que se va construyendo y transformando a lo largo de toda nuestra existencia.
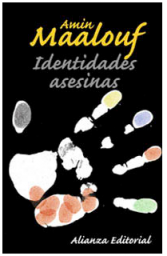 Lo que determina que una persona pertenezca a un grupo es esencialmente la influencia de los demás; la influencia de los seres cercanos –familiares, compatriotas, correligionarios–, que quieren apropiarse de ella, y la influencia de los contrarios, que tratan de excluirla. Todo ser humano ha de optar personalmente entre unos caminos por los que se lo empuja a ir y otros que le están vedados o sembrados de trampas; no es él desde el principio, no se limita a “tomar conciencia” de lo que es, sino que se hace lo que es; no se limita a “tomar conciencia” de su identidad, sino que la va adquiriendo paso a paso.
Lo que determina que una persona pertenezca a un grupo es esencialmente la influencia de los demás; la influencia de los seres cercanos –familiares, compatriotas, correligionarios–, que quieren apropiarse de ella, y la influencia de los contrarios, que tratan de excluirla. Todo ser humano ha de optar personalmente entre unos caminos por los que se lo empuja a ir y otros que le están vedados o sembrados de trampas; no es él desde el principio, no se limita a “tomar conciencia” de lo que es, sino que se hace lo que es; no se limita a “tomar conciencia” de su identidad, sino que la va adquiriendo paso a paso.
El aprendizaje se inicia muy pronto, ya en la primera infancia. Voluntariamente o no, los suyos lo modelan, lo conforman, le inculcan creencias de la familia, ritos, actitudes, convenciones, y la lengua materna, claro está, y además temores, aspiraciones, prejuicios, rencores, junto a sentimientos tanto de pertenencia como de no pertenencia.
Y enseguida también, en casa, en el colegio o en la calle de al lado, se producen las primeras heridas en el amor propio. Los demás le hacen sentir, con sus palabras o sus miradas, que es pobre, o cojo, o bajo, o «patilargo», o moreno de tez, o demasiado rubio, o circunciso o no circunciso, o huérfano; son las innumerables diferencias, mínimas o mayores, que tratan los contornos de cada personalidad, que forjan los comportamientos, las opiniones, los temores y las ambiciones, que a menudo resultan eminentemente edificantes pero que a veces producen heridas que no se curan nunca.
Son esas heridas las que determinan, en cada fase de la vida, la actitud de los seres humanos con respecto a sus pertenencias y a la jerarquía de éstas. Cuando alguien ha sufrido vejaciones por su religión, cuando ha sido víctima de humillaciones y burlas por el color de su piel o por su acento, o por vestir harapos, no lo olvida nunca.
Hasta ahora he venido insistiendo continuamente en que la identidad está formada por múltiples pertenencias; pero es imprescindible insistir otro tanto en el hecho de que es única, y que la vivimos como un todo.
La identidad de una persona no es una yuxtaposición de pertenencias autónomas, no es un mosaico: es un dibujo sobre una piel tirante; basta con tocar una sola de esas pertenencias para que vibre la persona entera.
Por otra parte, la gente suele tender a reconocerse en la pertenencia que es más atacada; a veces, cuando no se sienten con fuerzas para defenderla, la disimulan, y entonces se queda en el fondo de la persona, agazapada en la sombra, esperando el momento de la revancha; pero, asumida u oculta, proclamada con discreción o con estrépito, es con ella con la que se identifican. Esa pertenencia —a una raza, a una religión, a una lengua, a una clase…— invade entonces la identidad entera. Los que la comparten se sienten solidarios, se agrupan, se movilizan, se dan ánimos entre sí, arremeten contra «los de enfrente». Para ellos, «afirmar su identidad» pasa a ser inevitablemente un acto de valor, un acto liberador…
En el seno de cada comunidad herida aparecen evidentemente cabecillas. Airados o calculadores, manejan expresiones extremas que son un bálsamo para las heridas. Dicen que no hay que mendigar el respeto de los demás, un respeto que se les debe, sino que hay que imponérselo. Prometen victoria o venganza, inflaman los ánimos y a veces recurren a métodos extremos con los que quizás pudieron soñar en secreto algunos de sus afligidos hermanos. A partir de ese momento, con el escenario ya dispuesto puede empezar la guerra. Pase lo que pase, «los otros» se lo habrán merecido, y «nosotros» recordaremos con precisión «todo lo que hemos tenido que soportar» desde el comienzo de los tiempos. Todos los crímenes, todos los abusos, todas las humillaciones, todos los miedos, los nombres, las fechas, las cifras.
Después de cada matanza étnica nos preguntamos, con razón, cómo es posible que seres humanos lleguen a cometer tales atrocidades. Algunas de esas conductas sin freno nos parecen incomprensibles, indescifrable su lógica. Hablamos entonces de locura asesina, de locura sanguinaria, ancestral, hereditaria. En cierto sentido es locura, efectivamente. Es locura cuando un hombre, por lo demás sano, de espíritu se transforma de la noche a la mañana en alguien que mata. Pero cuando son miles o millones los que matan, cuando el fenómeno se repite en un país tras otro, en el seno de culturas diferentes, tanto entre los seguidores de todas las religiones como entre los que no profesan fe alguna, decir «locura» no basta. Lo que por comodidad llamamos «locura asesina» es una propensión de nuestros semejantes a transformarse en asesinos cuando sienten que su «tribu» está amenazada.
El sentimiento de miedo o de inseguridad no siempre obedece a consideraciones racionales, pues hay veces en que se exagera o adquiere incluso un carácter paranoico; pero a partir del momento en que una población tiene miedo, lo que hemos de tener en cuenta es más la realidad del miedo que la realidad de la amenaza.
No creo que la pertenencia a tal o cual etnia, religión, nación u otra cosa predisponga a matar. Basta con repasar los hechos sucedidos en los últimos años para constatar que toda comunidad humana, a poco que su existencia se sienta humillada o amenazada, tiende a producir personas que matarán, que cometerán las peores atrocidades convencidas de que están en su derecho, de que así se ganan el Cielo y la admiración de los suyos. Hay un Mr. Hyde en cada uno de nosotros; lo importante es impedir que se den las condiciones que ese monstruo necesita para salir a la superficie.
La que recorre como una filigrana todo este libro podría formularse así: si los hombres de todos los países, de todas las condiciones, de todas las creencias se transforman con tanta facilidad en asesinos, si es igualmente tan fácil que los fanáticos de toda laya se impongan como defensores de la identidad, es porque la concepción «tribal» de la identidad que sigue dominando en el mundo entero favorece esa desviación; es una concepción heredada de los conflictos del pasado, que muchos rechazaríamos sólo con pensarlo un poco más pero que seguimos suscribiendo por costumbre, por falta de imaginación o por resignación, contribuyendo así, sin quererlo, a que se produzcan las tragedias que el día de mañana nos harán sentirnos sinceramente conmovidos.
Desde el comienzo de este libro vengo hablando de identidades asesinas, expresión que no me parece excesiva por cuanto que la concepción que denuncio, la que reduce la identidad a la pertenencia a una sola cosa, instala a los hombres en una actitud parcial, sectaria, intolerante, dominadora, a veces suicida, y los transforma a menudo en gentes que matan o en partidarios de los que lo hacen. Su visión del mundo está por ello sesgada, distorsionada. Los que pertenecen a la misma comunidad son «los nuestros»; queremos ser solidarios con su destino, pero también podemos ser tiránicos con ellos: si los consideramos «timoratos», los denunciamos, los aterrorizamos, los castigamos por «traidores» y «renegados». En cuanto a los otros, a los que están del otro lado de la línea, jamás intentamos ponernos en su lugar, nos cuidamos mucho de preguntarnos por la posibilidad de que, en tal o cual cuestión, no estén completamente equivocados, procuramos que no nos ablanden sus lamentos, sus sufrimientos, las injusticias de que han sido víctimas. Sólo cuenta el punto de vista de «los nuestros», que suele ser el de los más aguerridos de la comunidad, los más demagogos, los más airados.
A la inversa, desde el momento en que concebimos nuestra identidad como integrada por múltiples pertenencias, unas ligadas a una historia étnica y otras no, unas ligadas a una tradición religiosa y otras no, desde el momento en que vemos en nosotros mismos, en nuestros orígenes y en nuestra trayectoria, diversos elementos confluentes, diversas aportaciones, diversos mestizajes, diversas influencias sutiles y contradictorias, se establece una relación distinta con los demás, y también con los de nuestra propia «tribu». Ya no se trata simplemente de «nosotros» y de «ellos», como dos ejércitos en orden de batalla que se preparan para el siguiente enfrentamiento, para la siguiente revancha. Ahora, en «nuestro» lado hay personas con las que en definitiva tengo muy pocas cosas en común, y en el lado de «ellos» hay otras de las que puedo sentirme muy cerca.
Que la concepción «tribal» de la identidad siga prevaleciendo hoy en todo el mundo, y no sólo entre los fanáticos, es por desgracia la pura verdad. Pero hay muchas concepciones que han estado vigentes durante muchos siglos y que hoy ya no son aceptables, como por ejemplo la supremacía «natural» del hombre con respecto a la mujer, la jerarquía entre las razas o incluso, en fechas más recientes, el apartheid y otros sistemas de segregación. Antaño también se consideraba la tortura como práctica «normal» en la administración de justicia, y la esclavitud fue durante mucho tiempo una realidad cotidiana que grandes personalidades del pasado se guardaron mucho de poner en entredicho.
Después fueron imponiéndose poco a poco ideas nuevas: que todo ser humano tenía unos derechos que había que definir y respetar; que las mujeres debían tener los mismos derechos que los hombres; que también la naturaleza merecía ser preservada; que hay unos intereses que son comunes a todos los seres humanos, en ámbitos cada vez más numerosos —el medio ambiente, la paz, los intercambios internacionales, la lucha contra los grandes azotes de la humanidad—; que se podía e incluso se debía intervenir en los asuntos internos de los países cuando no se respetaban en ellos los derechos humanos fundamentales.
Así pues, las ideas que han estado vigentes a lo largo de toda la Historia no tienen por qué seguir estándolo en las próximas décadas. Cuando aparecen realidades nuevas, hemos de reconsiderar nuestras actitudes, nuestros hábitos; a veces, cuando esas realidades se presentan con gran rapidez, nuestra mentalidad se queda rezagada, y resulta así que tratamos de extinguir los incendios rociándolos con productos inflamables.
En la época de la mundialización, con ese proceso acelerado, vertiginoso, de amalgama, de mezcla, que nos envuelve a todos, es necesario —¡y urgente!— elaborar una nueva concepción de la identidad. No podemos limitarnos a obligar a miles de millones de personas desconcertadas a elegir entre afirmar a ultranza su identidad y perderla por completo, entre el integrismo y la desintegración. Sin embargo, eso es lo que se deriva de la concepción que sigue dominando en este ámbito. Si a nuestros contemporáneos no se los incita a que asuman sus múltiples pertenencias, si no pueden conciliar su necesidad de tener una identidad con una actitud abierta, con franqueza y sin complejos, ante las demás culturas, si se sienten obligados a elegir entre negarse a sí mismos y negar a los otros, estaremos formando legiones de locos sanguinarios, legiones de seres extraviados.
Se debería animar a todo ser humano a que asumiera su propia diversidad, a que entendiera su identidad como la suma de sus diversas pertenencias en vez de confundirla con una sola, erigida en pertenencia suprema y en instrumento de exclusión, a veces en instrumento de guerra.
También las sociedades deberían asumir las múltiples pertenencias que han forjado su identidad a lo largo de la Historia, y que aún siguen configurándola; deberían hacer un esfuerzo para mostrar, a través de símbolos visibles, que asumen su diversidad, de manera que cada ciudadano pueda identificarse con lo que ve a su alrededor, pueda reconocerse en la imagen del país en que vive y se sienta movido a implicarse en él en vez de quedarse, como tantas veces sucede, como un espectador inquieto y en ocasiones hostil.
Todos y cada uno de nosotros somos depositarios de dos herencias: una, «vertical», nos viene de nuestros antepasados, de las tradiciones de nuestro pueblo, de nuestra comunidad religiosa; la otra, «horizontal», es producto de nuestra época, de nuestros contemporáneos. Es esta segunda la que a mi juicio resulta más determinante, y lo es cada día un poco más; sin embargo, esa realidad no se refleja en nuestra percepción de nosotros mismos. No es a la herencia «horizontal» a la que nos adscribimos, sino a la otra.
Permítame el lector que insista, pues es esencial por lo que afecta al concepto de identidad tal como se manifiesta en la actualidad: está, por un lado, lo que realmente somos, y lo que la mundialización cultural hace de nosotros, es decir, seres tejidos con hilos de todos los colores que comparten con la gran comunidad de sus contemporáneos lo esencial de sus referencias, de sus comportamientos, de sus creencias. Y después, por otro lado, está lo que pensamos que somos, lo que pretendemos ser, es decir, miembros de tal comunidad y no de tal otra, seguidores de una fe y no de otra. No se trata de negar la importancia de nuestra pertenencia a una religión, a una nación o a cualquier otra cosa. No se trata de negar la influencia, a menudo decisiva, de nuestra herencia «vertical». Se trata sobre todo, en este aspecto, de resaltar el hecho de que hay un abismo entre lo que somos y lo que creemos que somos.
(pgs. 20-50 y 124-125)



