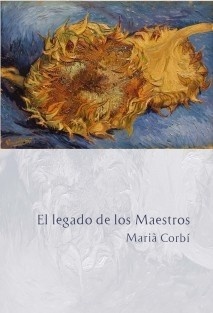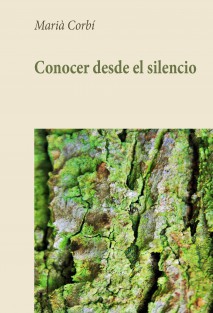Marià Corbí Este nuevo libro de Marià Corbí es la recopilación de una serie de conferencias que, a pesar de que se hicieron tiempo atrás, siguen planteando cuestiones muy vigentes a las que es necesario volver. Dice el autor: «Cuando las culturas se trasforman profundamente; cuando venerables formas de vida desaparecen, dejadas definitivamente atrás por el asentamiento de las nuevas sociedades; cuando hay que seguir adelante por nuevos caminos es la hora de plantearse qué hay que tomar consigo de las viejas residencias para llevarse por el camino y qué hay que dejar para que se lo lleve la riada de la historia.»
Yeshua y el Reino
Jesús nace y vive en uno de los momentos más difíciles de la historia del pueblo de Israel, pocos años antes de la destrucción del Templo y de la expulsión de Jerusalén, momento de tensiones en el interior del judaísmo. ¿Cómo interpretar en ese marco las actitudes y las palabras de Jesús? ¿Cuál sería su opción, cuál su mensaje? Y después de él, ¿qué? Un relato que busca situar al maestro de Nazaret en su contexto. (El texto forma parte de : T. Guardans. Las religiones, cinco llaves. Octaedro, 2007. 143 p.)
Algunos de sus compañeros ya se habían lanzado al monte; cada vez eran más los que unían fuerzas para plantarle cara al invasor. “Hay que expulsar a los romanos” –insistían-. No importaba el precio: emboscadas, asesinatos, casas incendiadas… “Es lo que quiere Dios de nosotros» –decían. Los colaboracionistas lo iban a pagar caro.
Su padre también había recibido amenazas. Había sido carpintero y, como muchos otros artesanos de Nazaret, había participado en la construcción de Tiberíades, una ciudad levantada a un par de horas de camino. La construcción la había ordenado el tetrarca Herodes Antipas, inmediatamente después de la muerte del emperador Augusto. Corría el año 14. Fueron cinco años de trabajos frenéticos junto a la orilla occidental del “mar” de Galilea, el lago Kinneret. Cinco años que tuvieron ocupados a todos los carpinteros y constructores de la zona con un único objetivo: poner en pie una ciudad para poder nombrarla Tiberíades, en honor de Tiberio, el nuevo emperador. Antipas pretendía así ganarse su favor, ya que no perdía la esperanza de ser nombrado algún día rey de todo el territorio, como hizo el emperador Augusto con su padre, Herodes el Grande. El título de tetrarca regional le sabía a muy poco a Antipas…
Mientras tanto había obviado la Ley judía que prohibía construir (y vivir) en territorio impuro. Y la nueva Tiberíades se alzaba en tierra impura, según la Ley: ni más ni menos que sobre un antiguo cementerio. Muchos judíos, atentos a la Ley, se sintieron insultados por aquella decisión de Herodes; por aquella y por otras muchas decisiones que no respetaban la Ley de la Alianza. Y esa era la razón de sus amenazas y constantes ataques contra quienes colaboraran con aquel desgobierno.
Los habitantes de los alrededores se resistieron a instalarse en ella. Herodes Antipas ofreció todo tipo de incentivos y pronto la ciudad se llenó de gentiles (es decir, de población no judía), gentes de muy variada procedencia. Miles de personas que tenían que comer… Si era necesario, se requisaban los productos del campo o los campos mismos. Sin contemplaciones. Las poblaciones de los alrededores vieron subir todos los impuestos; y quien no pudiera pagar… lo perdía todo. Con decisiones como éstas los campesinos se empobrecían más y más, mientras las ciudades se enriquecían. Tiberíades era un ejemplo muy evidente de lo que estaba ocurriendo, pero no era el único caso. Séforis, Escitópolis, Cesarea…, núcleos urbanos que crecían, habitados mayoritariamente por gentiles, y que engullían todos los presupuestos y todos los recursos.
Necesitaban acueductos para abastecerlas de agua, vías de acceso, teatros, baños…, mientras la miseria se extendía por los pequeños poblados. En ellos la vida era más difícil cada día. ¡Qué lejos quedaban los tiempos gloriosos del rey David! ¡Qué lejos los tiempos del rey Salomón!
Los zelotes –nombre que recibían algunos grupos que pretendían reconquistar el territorio-, lo tenían muy claro:
– Hemos de recuperar el poder como sea –decían-. ¡No podemos soportar más tiempo este gobierno de infieles! ¡No saben lo que es la justicia! ¡Dios prometió el Reino a nuestros padres y nosotros debemos reconquistarlo!
– ¡Ésta era la voluntad de Dios y nuestra obligación es expulsar a todos los romanos y a los que colaboran con ellos!
– ¡Quien no luche contra los romanos y contra los títeres que les ayudan, no es fiel a la palabra de Dios y no es un buen hijo del pueblo de Israel!
En cambio los maestros de la Ley y algunos escribas argumentaban en otra dirección:
– ¡No es contra los romanos contra quien hay que luchar! ¡Si no hubiera pecadores, Dios estaría con nosotros, y si Dios estuviera con nosotros, ni los romanos ni nadie podría luchar contra Él!
– ¡Hay que apartar a toda la gente impura!
– Hay que castigar a todos los que no sigan la Ley punto por punto, solo así volverán los buenos tiempos.
– Dios dijo a Moisés: “Si seguís mis caminos, viviréis felices para siempre en esta tierra y Yo estaré con vosotros.” ¡Demos, pues, instrucciones más detalladas para que todo el mundo sepa cómo ha de actuar en cada momento y camine siempre por la senda recta! De este modo Dios estará contento y el Reino volverá a ser nuestro.
Por pensar así estos estudiosos de la ley recibían el nombre de fariseos, que quiere decir ‘justos’. Había entre ellos personas de todo tipo: había quienes llevaban una vida muy austera y recta, esforzándose en interpretar bien la Ley (¡no siempre con éxito!); pero también quienes estaban muy ocupados en juzgar el comportamiento de los demás, mientras que ellos se limitaban a guardar las apariencias.
Así estaba el panorama. Yeshua ben Yosef –o, si preferís, Jesús hijo de José- era consciente de que debía tomar una decisión. A su edad, la presión era cada vez más fuerte: tarde o temprano tendría que optar. Y ese momento estaba llegando. Muchos amigos habían tomado ya las armas y le consideraban un cobarde. Pero él estaba lleno de dudas. Su familia era una familia piadosa; también él. No había día que no lo empezara recitando la profesión de fe, y lo mismo a la noche: “Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es el Uno. Lo amarás a Él, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas” (Dt 6, 4-5). No era la obligación lo que le empujaba a pronunciar estas palabras ni ninguna de la bendiciones prescritas. Deseaba sinceramente poder amar de aquella manera algún día. Pero ¿cómo? ¿Quién llevaba razón? En verdad, ¿qué deseaba Dios?
Tal vez debería seguir el ejemplo de los “puros”, los esenios, que vivían apartados de todo y de todos para no contaminarse, y se pasaban el día orando y estudiando las Escrituras… ¿Era eso lo que debía hacer? ¿Esperar, como ellos, que Dios enviara un mesías, un salvador? ¿Mantenerse apartado, sin contaminaciones, siempre a punto para que Dios pudiera elegir al salvador de entre ellos en cualquier momento?
Yeshua no sabía qué posición adoptar. ¿No había dicho también Moisés: “buscarás a Dios y si lo buscas con todo el corazón, con todas tus fuerzas, lo encontrarás”? (Dt.4,2) Tal vez era eso lo que realmente debía hacer: buscar. ¿Buscar qué? ¿Cómo?
Pensó que quizás debería acercarse donde Juan, un primo suyo que vivía con algunos discípulos en la orilla del Jordán, en los desiertos de Perea. Y pedirle consejo. Sí, eso haría. Aunque tampoco le resultaba tan fácil. Desde la muerte de su padre, era él quien regentaba la carpintería. Su hermano Yacob estudiaba con los rabinos de Jerusalén; los otros, Yosef, Iehudá y Simón eran muy jóvenes todavía para encargarse de todo. Había que pensar en su madre y sus hermanas. Se sentía dividido: sacar adelante a los suyos o partir… ¿Qué debía hacer? No podía posponerlo más, lo sabía. Yeshua quería comprender, lo necesitaba, quería saber hacia dónde debía orientarse, con qué propósito vivir sus días. Motivos justificados para quedarse siempre los habría… Un día reunió las fuerzas suficientes y se puso en camino. Nazaret quedaba atrás.
Eran muchos los que visitaban a Juan pidiéndole ayuda. Juan no actuaba como aquellos resabidos letrados de la Ley, que se dedicaban a desanimar a todos diciéndoles que no había para ellos salvación posible y que sólo sabían amenazar con castigos y tormentos. Juan, por el contrario, acogía a todos.
“Siempre hay una posibilidad, ¡sólo debéis desear cambiar! –les decía-. Convertíos y seréis hijos de vuestro Padre. No es necesario ser esto o lo otro… ¡De las mismas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham, si lo desea! El pasado, pasado está –insistía Juan-. Descargaos de las miserias, tomad la decisión de comenzar de nuevo. ¿Qué dijo Moisés? Que sois hijos para vuestro Dios (Dt.14,2), recordadlo. ¿Hay algún padre que desee el mal para sus hijos?”
Y después los bautizaba. Aquel gesto con el agua anunciaba la vida nueva que comenzaban. Era un símbolo de purificación. Los esenios se bautizaban cada día, ¡incluso más de una vez! Pero para Juan contaba la actitud del corazón, la profundidad de la decisión de cada uno, no la cantidad de agua que uno se derramara encima. Tampoco ponía trabas a los enfermos. Muchos pensaban que las enfermedades graves o las disminuciones estaban relacionadas con los pecados. Juan no lo veía así. A todos les decía sin hacer diferencias: “Hacedme caso, ¡el Reino de los cielos está muy cerca! ¡Cambiad, porque está muy cerca!”.
Yeshua observaba, escuchaba, preguntaba, pensaba, rezaba… Pasó muchos días al lado de Juan y de sus discípulos. Comprobó cada día qué diferente era la gente cuando confiaba, cuando tenía una esperanza… Sólo desde el seno de la esperanza podían tener sentido las palabras de las Escrituras, ¡qué claro lo vio allí, junto a Juan!
“El Reino de los cielos está muy cerca, ¡claro que sí! –pensaba Yeshua-. Todo depende del sentido de las palabras. Lo estamos diciendo cada mañana al levantarnos: Padre nuestro y Rey nuestro que nos amas sin límite… Reina en cada cosa, en cada ser vivo que ama. Allí donde Él esté, aquello es… un reino. Es el Reino. ¿Quién dice que se trata de piedras, tierra y territorio? ¿dónde dice que haya que limitarlo así? ¡Claro que puede estar cerca! Sólo depende del sentido de las palabras…”
Moisés y los profetas no hablaban de castigos, hablaban de amar; no hablaban de cargas, sino de buscar; no de tributos y sacrificios, sino de ayudar; no de un juez, sino de un padre que había que descubrir, de un amor que quería ser compartido… “Felices los que amen –decían las Escrituras-. Él muestra su rostro a quien le busca; feliz el que cuida aquello que recibe…”
¡El Reino! Comenzaba a entenderlo: si muestra su Rostro, allá donde Él esté, ¿no es ese su Reino? Y ¿dónde no está? ¡Cómo depende todo del sentido que demos a las palabras! Padre nuestro y rey nuestro que nos amas sin límite, muéstranos tus caminos, dirige nuestros ojos hacia tus enseñanzas, une nuestros corazones para amar.
Es la primera bendición del día: al alba. Junto a Juan, el sentido se abría evidente, diáfano, unas palabras que sus padres y los padres de sus padres, desde tan antiguo, no se cansaban de repetir. “Amar”, “amar” era la clave. “Amar y vivir como hijos amados…”: esto era lo más importante. Si piensas que eres un miserable, vives como un miserable; si comprendes que tu vida tiene un gran valor, la tratarás como tal valor. Ésta era la clave. No se trata de temer el rigor de un juez desconocido sino de descubrir unos trazos paternos desde lo más profundo. Fundamento de certeza y confianza. Vivir como hijos de Dios. De hecho, ya era eso lo que decían las plegarias diarias, pero hay momentos en que el sentido parece que coja cuerpo, como si se entendieran a fondo con todas las fuerzas, con todo el pensamiento, con todo el corazón.
Tantas normas, tantas obligaciones, tantos castigos, tantas amenazas… ¿en nombre de qué? ¿Qué tenía que ver todo eso con el “Padre” y con “amar”? Si había un solo Dios, todos eran hijos de un mismo padre. Hermanos. Por lo que aquellos que se atrevían a condenar y a menospreciar a otro, estaban condenando y menospreciando a los hijos de Dios. ¡Ellos sí eran enemigos de Dios! ¡ante eso sí que había que oponerse! Lo que Yeshua vivió aquellos días sólo podemos imaginarlo. Sus dudas, sus preguntas, sus certezas, los momentos de profunda clarividencia… nada de todo eso ha quedado registrado en lugar alguno. Algo podemos deducir viendo el rumbo que tomó su vida a partir de entonces: de ahí salió alguien tan movido por la compasión, tan conmovido por la realidad, con un grado de certeza tal acerca de dónde estaba la verdad, que ya nada pudo detenerle.
etenerle. entonces: de entonces: de ahí salió alguien tan movido por la compasión, tan conmovido por la realidad, con un grado de certeza tal acerca de dónde estaba la verdad, que ya nada pudo detenerle.